 |
| Margaret Mead (centro) en Samoa 1926 |
UN DÍA EN SAMOA
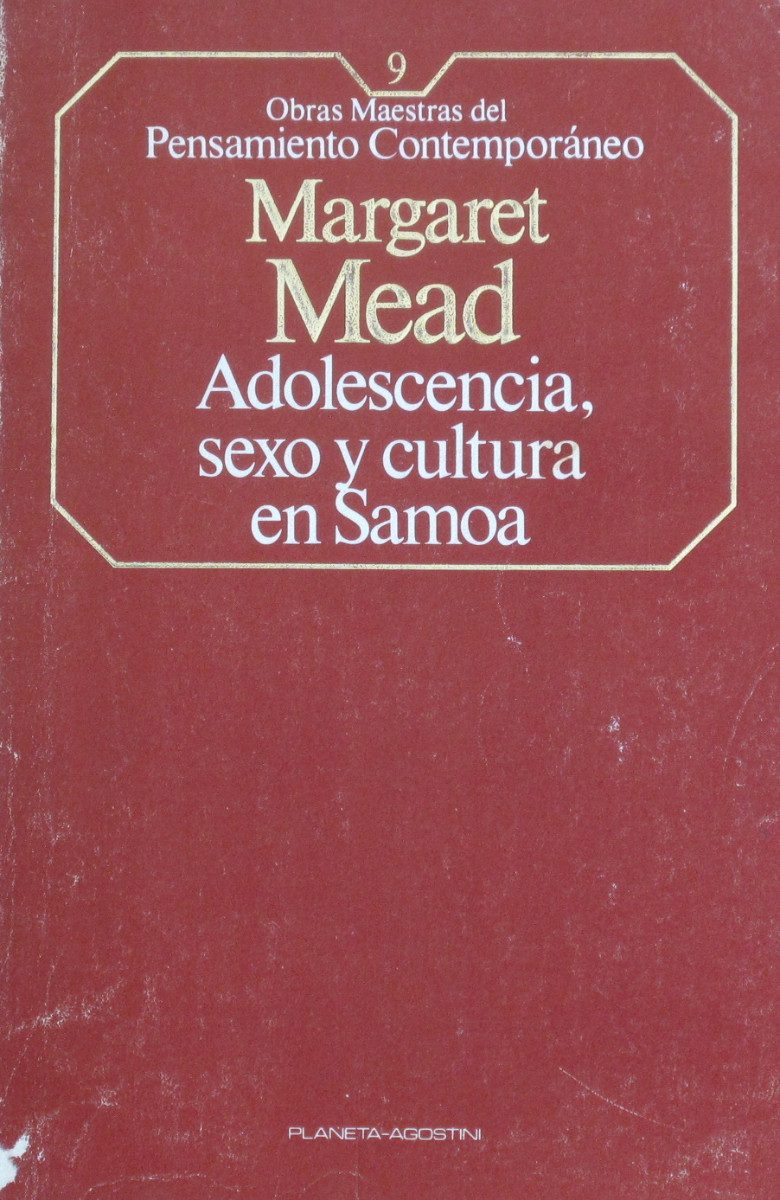 La vida comienza al amanecer; pero si ha habido luna hasta el alba, los gritos de los jóvenes en la ladera pueden oírse ya antes de la aurora. Inquietos en la noche poblada de espíritus, se gritan fuertemente uno al otro mientras apresuran su trabajo. Cuando el amanecer comienza a filtrarse entre los techos castaño claro y las esbeltas palmeras se destacan contra un mar incoloro, centelleantes, los amantes se deslizan hacia sus hogares, desde los lugares de cita ubicados bajo las palmeras o a la sombra de las canoas varadas en la playa, a fin de que la luz del día encuentre a cada uno durmiendo en el sitio que le corresponde. Los gallos cantan aisladamente y un pájaro de voz aguda chilla desde los árboles del pan. Parecen poner sordina al insistente estruendo del arrecife los sonidos de una aldea que despierta. Los niños lloran: unos cuantos gemidos cortos antes que las soñolientas madres los amamanten. Niñitos impacientes se desembarazan de sus sábanas y bajan amodorrados hasta la playa para refrescarse la cara en el mar. Los muchachos entregados a una temprana pesca, empiezan a juntar sus avíos y van a despertar a sus compañeros más perezosos. Se encienden lumbres, aquí y allá; el humo blanco resulta apenas visible contra la palidez del alba. Toda la aldea, amortajada y desaliñada, rebulle, se frota los ojos y se encamina tambaleante hacia la playa. «¡Talofa, Talofa! ¿Comenzará hoy el viaje? ¿Va a pescar?». Las jóvenes se detienen para reír a escondidas de algún rezagado que escapara durante la noche a la persecución de un padre enojado, que se aventura en la picara suposición de que la hija sabía más de la cuenta sobre la presencia del joven. El muchacho, víctima de las chanzas del que le ha sucedido en el favor de la novia, riñe con su rival, mientras sus pies corren por la húmeda arena. Desde otro extremo de la aldea llega un prolongado y penetrante lamento. Un mensajero acaba de comunicar la muerte de algún pariente, ocurrida en otra aldea. Mujeres semivestidas, sin apuro, con niños prendidos a sus pechos y colocados a horcajadas sobre sus caderas, interrumpen su historia sobre la violenta partida de Losa, quien abandonó la casa de su padre buscando más bondad en el hogar de su tío, para preguntarse quién es el muerto. Los pobres murmuran sus ruegos a los parientes ricos, los hombres trazan planes para echar juntos una red de pesca, una mujer pide una pizca de tintura amarilla a una parienta, y a través de la aldea suena el rítmico tatú que convoca a los jóvenes. Se reúnen desde todas partes con azadones en la mano, listos para enfilar tierra adentro, hacia la plantación. Los hombres más viejos inician sus solitarias ocupaciones y en cada casa los habitantes, congregados bajo el puntiagudo techo, dan principio a la rutina matinal. Los pequeños, demasiado hambrientos para esperar el tardío desayuno, piden terrones de taro frío que mascan vorazmente. Las mujeres llevan líos de ropa para lavar al mar o al manantial del extremo lejano de la aldea, o se dirigen al interior en busca de materiales para tejer. Las muchachas mayores van a pescar al arrecife o se ponen a tejer un nuevo surtido de persianas.
La vida comienza al amanecer; pero si ha habido luna hasta el alba, los gritos de los jóvenes en la ladera pueden oírse ya antes de la aurora. Inquietos en la noche poblada de espíritus, se gritan fuertemente uno al otro mientras apresuran su trabajo. Cuando el amanecer comienza a filtrarse entre los techos castaño claro y las esbeltas palmeras se destacan contra un mar incoloro, centelleantes, los amantes se deslizan hacia sus hogares, desde los lugares de cita ubicados bajo las palmeras o a la sombra de las canoas varadas en la playa, a fin de que la luz del día encuentre a cada uno durmiendo en el sitio que le corresponde. Los gallos cantan aisladamente y un pájaro de voz aguda chilla desde los árboles del pan. Parecen poner sordina al insistente estruendo del arrecife los sonidos de una aldea que despierta. Los niños lloran: unos cuantos gemidos cortos antes que las soñolientas madres los amamanten. Niñitos impacientes se desembarazan de sus sábanas y bajan amodorrados hasta la playa para refrescarse la cara en el mar. Los muchachos entregados a una temprana pesca, empiezan a juntar sus avíos y van a despertar a sus compañeros más perezosos. Se encienden lumbres, aquí y allá; el humo blanco resulta apenas visible contra la palidez del alba. Toda la aldea, amortajada y desaliñada, rebulle, se frota los ojos y se encamina tambaleante hacia la playa. «¡Talofa, Talofa! ¿Comenzará hoy el viaje? ¿Va a pescar?». Las jóvenes se detienen para reír a escondidas de algún rezagado que escapara durante la noche a la persecución de un padre enojado, que se aventura en la picara suposición de que la hija sabía más de la cuenta sobre la presencia del joven. El muchacho, víctima de las chanzas del que le ha sucedido en el favor de la novia, riñe con su rival, mientras sus pies corren por la húmeda arena. Desde otro extremo de la aldea llega un prolongado y penetrante lamento. Un mensajero acaba de comunicar la muerte de algún pariente, ocurrida en otra aldea. Mujeres semivestidas, sin apuro, con niños prendidos a sus pechos y colocados a horcajadas sobre sus caderas, interrumpen su historia sobre la violenta partida de Losa, quien abandonó la casa de su padre buscando más bondad en el hogar de su tío, para preguntarse quién es el muerto. Los pobres murmuran sus ruegos a los parientes ricos, los hombres trazan planes para echar juntos una red de pesca, una mujer pide una pizca de tintura amarilla a una parienta, y a través de la aldea suena el rítmico tatú que convoca a los jóvenes. Se reúnen desde todas partes con azadones en la mano, listos para enfilar tierra adentro, hacia la plantación. Los hombres más viejos inician sus solitarias ocupaciones y en cada casa los habitantes, congregados bajo el puntiagudo techo, dan principio a la rutina matinal. Los pequeños, demasiado hambrientos para esperar el tardío desayuno, piden terrones de taro frío que mascan vorazmente. Las mujeres llevan líos de ropa para lavar al mar o al manantial del extremo lejano de la aldea, o se dirigen al interior en busca de materiales para tejer. Las muchachas mayores van a pescar al arrecife o se ponen a tejer un nuevo surtido de persianas.En las casas, donde los pisos de guijarros han sido barridos con una dura escoba de mango largo, las mujeres grávidas y las madres que amamantan se sientan y chismean. Los ancianos se ubican aparte, entrelazando sin cesar vainas de palma en sus muslos desnudos y musitando viejos cuentos en voz baja. Los carpinteros comienzan a trabajar en la casa nueva, mientras el propietario ronda tratando de mantenerlos de buen humor. Las familias que cocinarán hoy, trabajan con ahínco; el taro, los ñames y las bananas ya han sido traídos de tierra adentro; los niños echan a correr de uno a otro lado, yendo a buscar agua del mar u hojas para engordar el cerdo. A medida que el sol va ascendiendo en el cielo las sombras profundizan bajo los techos de barba, la arena quema al tacto, las flores de hibisco se marchitan en los setos y los niños ordenan a los más pequeños: «Sal del sol.» Aquellos cuyas excursiones han sido breves regresan a la aldea: las mujeres con ristras de medusas carmesíes o cestas de mariscos, los hombres con cocos colocados en cestas colgadas de varas que apoyan en el hombro. Mujeres y niños toman su desayuno recién salido del horno, si es día de cocina, y los jóvenes, bajo el calor del mediodía, trabajan rápidamente en la preparación del almuerzo para los mayores.
Mediodía. Cuando la arena les quema los pies, los pequeños dejan que las pelotas de hojas de palmera y las ruedas de capullos de franchipán se marchiten al sol y se deslizan hacia la sombra de las casas. Las mujeres que deben salir llevan grandes hojas de banana a modo de sombrillas o se arrollan géneros mojados alrededor de la cabeza. Tras bajar unas cuantas persianas como protección contra los oblicuos rayos del sol, todos los que quedan en la aldea envuelven sus cabezas con sábanas y van a dormir la siesta. Quizá sólo unos pocos chicos aventureros se escapen a nadar a la sombra de una alta roca; algunas mujeres laboriosas continúan su tejido o un apretado grupito de ellas se inclinan ansiosamente sobre una parturienta. La aldea está encandilada y muerta; cualquier ruido parece singularmente fuerte e impropio. Las palabras tienen que atravesar lentamente el sólido calor. Luego el sol, gradualmente, se hunde en el mar.
Por segunda vez en el día la gente comienza a despertarse, movida quizá por el grito de «¡un bote!» que resuena a través de la aldea. Los pescadores varan sus canoas, fatigados y consumidos por el calor, a pesar de la cal apagada puesta sobre sus cabezas para refrescarse el cráneo y teñirse de rojo el cabello. Los peces de brillantes colores quedan desparramados por el suelo o apilados frente a las casas hasta que las mujeres vierten agua sobre ellos para liberarlos del tabú. Los jóvenes pescadores separan pesarosos el «pez tabú» que debe ser enviado al jefe o llenan orgullosamente las pequeñas cestas de hojas de palmera con ofrendas de pescado que llevarán a sus novias. Los hombres vuelven a sus casas desde la manigua, sucios y cargados pesadamente, gritando, mientras son saludados con sonora y creciente cadencia por los que han permanecido en el hogar. Se reúnen en la casa de huéspedes para beber su kava del atardecer. El suave golpear de manos y el tono agudo del jefe hablante que sirve el kava repercuten en toda la aldea. Las muchachas recogen flores que tejen en guirnaldas; los niños soñolientos aun tras la siesta y sin obligación de realizar ninguna tarea particular, realizan juegos circulares en la penumbra del atardecer. Finalmente se pone el sol, en una llamarada que se extiende desde la montaña hasta el horizonte, sobre el mar; el último bañista retorna de la playa, los chicos se dispersan hacia sus casas, que parecen oscuras figuritas grabadas contra el cielo; brillan luces en los hogares y cada familia se reune para la comida del atardecer. El pretendiente presenta con humildad su ofrenda, los niños han sido llamados y dejan su bullicioso juego, quizá hay un huésped de honor a quien debe servirse primero, después del suave y exótico canto de himnos cristianos y la breve y graciosa oración del atardecer. Frente a una casa ubicada al final de la aldea un padre proclama el nacimiento de un hijo. En algunos circulos de familia falta un rostro; en otros, pequeños desertores han encontrado un albergue. De nuevo la calma desciende sobre la aldea, al par que el jefe de la casa, en primer lugar, luego las mujeres y niños y por último los pacientes muchachos, apuran su cena.
Después de la cena, los ancianos y los pequeñuelos se retiran a dormir. Si la gente joven tiene convidados, dispone de la parte delantera de la casa, porque el día es adecuado para los consejos de los viejos y las tareas de los jóvenes y la noche para cosas más ligeras. Dos parientes o un jefe y su consejero se sientan y charlan sobre los sucesos del día o formulan planes para el siguiente. Afuera, un vocero cruza la aldea anunciando que el carozo del fruto del árbol del pan comunal será abierto por la mañana o que la aldea hará una gran red de pesca. Si hay luna, grupos de jóvenes, mujeres y hombres —dos o tres juntos— vagan por la aldea y una multitud de niños andan a la caza de cangrejos de tierra o se persiguen unos a otros entre los árboles del pan. Media aldea puede ir a pescar a la luz de las antorchas, y el curvo arrecife fulgurará con luminosidad vacilante, resonará con exclamaciones de triunfo o desilusión, palabras burlonas o sofocados gritos de modestia ultrajada. O un grupo de jóvenes puede bailar para placer de algunas muchachas visitantes. Muchos de los que se han retirado a dormir, atraídos por la alegre música, se envolverán con las sábanas y saldrán en busca del baile. Una muchedumbre espectral vestida de blanco forma un círculo en torno de la casa jubilosamente iluminada; algunos de sus componentes se apartarán de vez en cuando y vagarán entre los árboles. A veces no descenderá el sueño sobre la aldea hasta bien pasada la medianoche; por último, queda sólo el melodioso tronar del arrecife y el susurro de los amantes, mientras la aldea descansa hasta el amanecer.
Margaret Mead
Adolescencia, sexo y cultura en Samoa (1926)


No hay comentarios:
Publicar un comentario