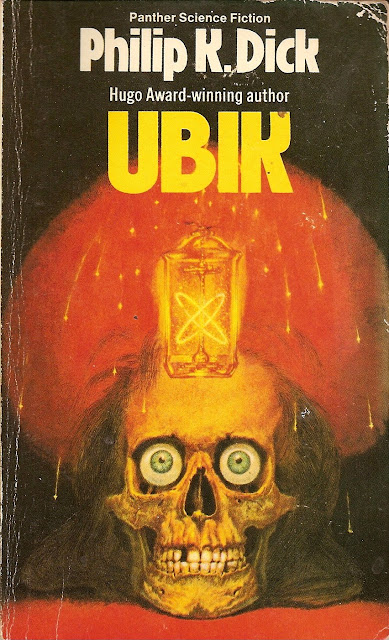LA OVEJA ELÉCTRICA
Después de un apresurado desayuno —había perdido tiempo a causa de
la discusión— subió vestido para salir, incluso con su Protector Genital de Plomo
Mountibank, modelo Ayax, a la pradera cubierta de la azotea. Ahí “pastaba” su
oveja eléctrica; por más que fuera un sofisticado objeto mecánico, ramoneaba con
simulada satisfacción y engañaba al resto de los ocupantes del edificio.
Por supuesto, también algunos de sus animales eran imitaciones electrónicas.
De eso no había duda, pero él, por supuesto, jamás había curioseado al respecto,
así como ellos no espiaban para descubrir el verdadero carácter de su oveja. Nada
habría sido más descortés. Preguntar “¿Es auténtica su oveja?” era todavía peor
que averiguar si los dientes, el pelo o los órganos internos de una persona eran
genuinos.
El aire gris de la mañana, lleno de partículas radiactivas que oscurecían el sol,
ofendía su olfato. Aspiró involuntariamente la corrupción de la muerte. Bueno, eso
era una descripción algo excesiva, observó mientras se dirigía hacia el sector
particular de césped que poseía juntamente con el inmenso apartamento situado
más abajo. La herencia de la Guerra Mundial Terminal había disminuido su poder.
Los que no pudieron sobrevivir al polvo habían sido olvidados años antes;
entonces el polvo, ya más débil y con sobrevivientes más fuertes, sólo podía alterar
la mente y la capacidad genética. A pesar de su protector genital de plomo, era
indudable que el polvo se filtraba y traía cada día —mientras no emigrara— su
pequeña carga de inmundicia. Hasta ahí, los exámenes médicos mensuales
confirmaban su normalidad: podía procrear dentro de los márgenes de tolerancia
que la ley establecía. Pero cualquier mes el examen de los médicos del
Departamento de Policía de San Francisco podía dictaminar lo contrario.
Continuamente el polvo omnipresente convertía a los normales en especiales. Esa
basura del correo oficial, los posters y los anuncios de TV vociferaban: “¡Emigra o
degenera! ¡Elige!” Era verdad, pensó Rick mientras abría la puerta de su minúscula
dehesa y se acercaba a su oveja eléctrica. Pero no puedo emigrar, se dijo, a causa de
mi trabajo.
El propietario de la parcela adyacente, su vecino Bill Barbour, lo saludó. Igual
que Rick, se había vestido para ir a trabajar, y también se había detenido a ver
cómo estaba su animal.
—Mi yegua está preñada —declaró Barbour encantado, y señaló el gran
ejemplar de percherón que miraba el espacio con expresión vacía—. ¿Qué me dice?
—Que pronto tendrá usted dos caballos —respondió Rick. Ya estaba al lado
de su oveja, que rumiaba con los ojos clavados en él por si le había traído avena
arrollada. La presunta oveja estaba equipada con un circuito sensible a la avena, de
modo que a la vista del cereal se mostraba convincentemente interesada y se
acercaba.
—¿Y quién la ha preñado? —le preguntó a Barbour—. ¿El viento?
—¿Y quién la ha preñado? —le preguntó a Barbour—. ¿El viento?
—He comprando el plasma fertilizante de mayor calidad que se puede
conseguir en California —informó Barbour—. Por medio de algunos contactos
internos que poseo en la Junta Ganadera del Estado. ¿Recuerda que la semana
pasada vino un inspector a examinar a Judy? Están impacientes por ver el potrillo,
porque ella es un animal incomparable —palmeó cariñosamente el cuello de la
yegua, que inclinó la cabeza.
—¿No ha pensado en venderla? —preguntó Rick; mucho deseaba poseer un
caballo, o cualquier otro animal. Mantener una imitación era gradualmente
desmoralizador, de algún modo. Y sin embargo, dada la ausencia de un animal
verdadero, era socialmente necesario. Por lo cual no le quedaba otra opción que
seguir como hasta entonces. Aunque él mismo no se preocupara por las
apariencias, estaba su esposa. Irán se preocupaba, y mucho.
Barbour respondió:
—Sería inmoral.
—Venda el potrillo, entonces. Tener dos animales es más inmoral que no
tener ninguno.
—¿Cómo? —respondió Barbour, confundido—. Mucha gente posee dos
animales, o tres o cuatro y, como en el caso de Fred Washborne, el dueño de la
planta procesadora de algas donde trabaja mi hermano, hasta cinco. ¿No leyó ayer
en el Chronicle el artículo acerca de su pato? Parece que es el moscovy más grande
y pesado de toda la Costa Oeste —sus ojos se tornaron vidriosos al imaginar
semejante riqueza. El hombre caía poco a poco en trance.
Explorando los bolsillos de su chaqueta, Rick halló su arrugado y muy leído
ejemplar del suplemento de enero del Catálogo de Aves y Animales de Sidney.
Buscó “potrillos” en el índice (véase Caballos, progenie), y halló el precio nacional
vigente.
—Puedo comprar un potrillo percherón en Sidney por cinco mil dólares —
dijo en voz alta.
—No —respondió Barbour—No podrá. Vuelva a mirar la lista: está en
bastardilla. Eso significa que no tienen existencias de potrillos, pero eso valdrían si
las hubiera.
—¿Qué le parecería si le pagara quinientos dólares mensuales durante diez
meses? —dijo Rick—. La cifra entera del catálogo.
—Deckard —repuso compasivamente Barbour—, usted no entiende de
caballos. Hay una razón para que Sidney no tenga potrillos percherón. No son
animales que pasen de mano en mano, por lo menos al precio del catálogo. Son
demasiado raros, incluso los relativamente inferiores —se inclinó sobre la cerca
común, gesticulando—. Hace tres años que tengo a Judy: en todo ese tiempo no he
visto una yegua percherón de su calidad. Para comprarla tuve que volar a Canadá,
y la traje aquí personalmente para asegurarme de que no la robaran. Si anda usted con un animal como éste cerca de Wyoming o Colorado, le darán un golpe y se lo
quitarán. ¿Sabe por qué? Porque antes de la Guerra Mundial Terminal había allí,
literalmente, centenares.
—Pero si usted posee dos caballos y yo ninguno —interrumpió Rick—, eso
viola toda la estructura moral y teológica del Mercerismo.
—Usted tiene su oveja, demonios. Puede seguir la Ascensión en su vida
individual y, cuando coge las dos asas de la empatía, puede también acercarse
honorablemente. Si no tuviera usted esa vieja ovejita, vería alguna lógica en su
posición. Por supuesto, si yo poseyera dos animales y usted ninguno, le impediría
fundirse verdaderamente con Mercer. Pero todas las familias de este edificio...
Veamos, unas cincuenta. Una por cada tres apartamentos, calculo. Todos nosotros
tenemos un animal de alguna clase. Graveson tiene esa gallina —señaló hacia el
norte—. Oakes y su esposa son dueños de ese gran perro colorado que ladra por las
noches —meditó—. Creo que Ed Smith tiene un gato en su apartamento, por lo
menos eso dice, aunque nadie lo ha visto nunca. Quizá sea mentira.
Rick se inclinó sobre su oveja, buscando algo entre la gruesa lana blanca (al
menos los vellones eran auténticos), hasta que lo encontró: el panel de control
oculto. Mientras Barbour miraba, abrió el panel.
—¿Ve? —le dijo a Barbour—¿Comprende ahora por qué quiero su potrillo?
Después de una pausa, Barbour respondió:
—Lo siento mucho. ¿Siempre ha sido así?
—Lo siento mucho. ¿Siempre ha sido así?
—No —dijo Rick, cerrando nuevamente el panel de su oveja eléctrica—. Originalmente era una oveja verdadera —se enderezó, se volvió y enfrentó a su
vecino—. El padre de mi mujer nos la regaló cuando emigró. Pero hace un año la
llevé al veterinario. ¿Recuerda? Usted estaba aquí esa mañana que subí y la
encontré echada. No se podía poner de pie.
—Usted la levantó —repuso Barbour, asintiendo—. Sí, consiguió levantarla;
pero después de andar uno o dos minutos volvió a caer.
—Las ovejas tienen enfermedades extrañas —dijo Rick—. O mejor dicho, las
ovejas tienen una cantidad de enfermedades, pero los síntomas son siempre los
mismos. El animal no se puede poner en pie y no se sabe si es sólo una torcedura, o
si se va a morir de tétanos. De eso murió la mía.
—¿Aquí? —preguntó Barbour—¿En la azotea?
—El heno —explicó Rick—. Esa vez no arranqué todo el alambre del fardo.
Dejé un trozo y Groucho —ése era su nombre— sufrió un rasguño y contrajo el
tétanos. La llevé al veterinario, y allí murió; y yo reflexioné y por fin fui a una de
esas tiendas que fabrican animales artificiales y les mostré una foto de Groucho. Y
aquí está su obra —señaló al sucedáneo, que continuaba rumiando y aguardando,
alerta, algún indicio de avena—. Es un trabajo excelente. Y le dedico tanto tiempo y
atención como a la verdadera. Pero... —se encogió de hombros.
—No es lo mismo —concluyó Barbour.
—Es casi lo mismo. Uno se siente igual. Hay que ocuparse del animal
exactamente como si fuera de verdad. Además, se descompone; y todo el mundo
sabe, en la casa, que lo he llevado seis veces al taller de reparación. Pequeños
inconvenientes, pero si alguien los advierte... Por ejemplo, una vez la cinta de la
voz se rompió o se atascó y balaba sin cesar... Cualquiera comprende que se trata
de un desperfecto mecánico. Naturalmente el camión del taller pone “Hospital de
Animales Algo” —agregó—. Y el conductor viste de blanco, como un veterinario —
miró de pronto su reloj—. Debo ir a trabajar. Lo veré esta noche.
Mientras se dirigía a su vehículo, Barbour lo llamó.
—Este... No le diré nada a nadie de la casa.
Rick se detuvo y empezó a darle las gracias. Pero un remanente de esa
desesperación a que Irán se había referido le golpeó en el hombro y respondió:
—No sé. Quizá no haga ninguna diferencia.
—Pero le tendrán en menos. No todos; algunos. Usted sabe cómo piensa la
gente de quien no cuida un animal; consideran que eso es inmoral y antiempático.
Quiero decir, técnicamente. No es un crimen, como después de la G. M. T. Pero el
sentimiento perdura.
—Por Dios —dijo Rick, gesticulando vanamente con las manos vacías—. Querría tener un animal; estoy tratando de comprar uno. Pero con mi salario, con
lo que gana un funcionario municipal... —y pensó: si tan sólo volviera a tener
suerte en mi trabajo, como hace dos años, cuando capturé cuatro andrillos en un
mes... Si en ese momento hubiera sabido que Groucho iba a morir...
Pero eso había sido antes del tétanos, antes de ese trozo de alambre
puntiagudo de cinco centímetros en el fardo de heno.
—Podría comprar un gato —sugirió Barbour—. Los gatos no son caros.
Consulte su catálogo de Sidney.
Rick respondió tranquilamente:
—No quiero un animal doméstico. Quiero lo que tenía al comienzo, un
animal grande. Una oveja, y si tengo dinero una vaca, un buey, o como usted, un
caballo.
"Con la bonificación correspondiente al retiro de cinco andrillos
alcanzaría", pensó. "Mil dólares por cabeza, aparte del salario. Así podría encontrar
en alguna parte lo que deseo. Incluso si la mención del Animales y Aves de Sidney
estuviera en bastardilla. Cinco mil dólares. Pero antes, los cinco andrillos deberían
llegar a la Tierra desde alguno de los planetas-colonia. No puedo controlar eso, se
dijo; no puedo hacer que los cinco vengan. Y aun si pudiera, hay otros cazadores
de bonificaciones pertenecientes a otras agencias policiales de todo el mundo. Los
andrillos deberían establecerse específicamente en California del Norte, y el decano
de los cazadores de bonificaciones de zona, Dave Holden, debería morir o
retirarse..."
—Compre un grillo —propuso ingeniosamente Barbour—. O una rata. Por
veinticinco dólares puede comprar una rata adulta.
Rick respondió:
—Su yegua podría morir sin aviso previo, como Groucho. Cuando vuelva a
su casa del trabajo, esta noche, podría encontrarla echada con las patas al aire,
como un bicho. Como lo que usted ha dicho: un grillo —se alejó con la llave de su
vehículo en la mano.
—No quería ofenderlo —dijo nerviosamente Barbour.
En silencio, Rick Deckard abrió la puerta de su coche aéreo. No tenía nada
más que decir a su vecino. Su mente estaba fija en su trabajo, en el día que le
aguardaba.
Philip K. Dick
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Edhasa, 2008, pp. 19 - 28