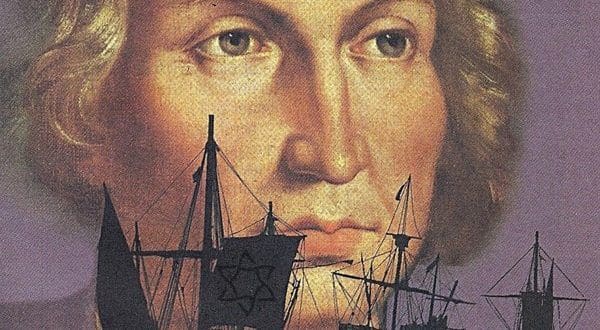|
Autorretrato con Marilyn
(y pómulo inflamado)
2020 |
Triunfo Arciniegas
DOLOR
25 de junio de 2020
Nunca antes había experimentado tal dolor, tanto en el consultorio como en casa, cuando se acabó el efecto de la anestesia. Peor que cuando a finales de 2018 me cayó una pared encima y me partió la pierna. Este año de la pandemia es para mí el año de las muelas. Devastador. He perdido cinco. Sé que sobra decirlo pero ha sido desolador, doloroso, horrible. Después de la quinta pérdida, el pasado fin de semana se me inflamó la cara y empecé a verme como un boxeador cuando queda de segundo. Me consolaba saber que tenía cita odontológica el lunes. Y la experiencia fue horrible. La aguja en las profundidades de la cara, rasgando la carne y regando el líquido de la anestsia, es como para morirse. O como para deseársela al peor enemigo. Luego la cara queda absolutamente dormida y no importa lo que haga el odontólogo. Viene entonces ese momento en casa, cuando pasa el efecto de la anestesia. El lunes fue memorable. Me tomé una doble dosis de las pastillas formuladas y al fin.
Se suponía que acudiría al consultorio el viernes pero no aguanté. La cosa no pintaba bien. Y el absceso no fluía. Acudí el miércoles aunque no tenía cita y el doctor Yáñez ordenó una radiografía. Llamé a Alejandra para que me acompañara y, de paso, para entregarle un dinero. Ella se encarga de las transacciones con René y de todas las cuentas. Fuimos al centro comercial El Recreo. La pandemia entorpece los trámites y la gente es aun peor que los trámites. Su lenguaje, tan torpe, resulta desesperante. La mujer del laboratorio me dice que me quite todo del cuello para arriba, y cuando me saco el tapabocas se altera. "El tapabocas lo tengo del cuello para arriba", preciso. Y ella dice que se refiere a los collares. Jamás en la puta vida he usado collares. ¿Entonces qué? Se supone que debemos ser amables. Que la pandemia no es culpa de los pacientes. Y que si no quieren padecer estos engorros, simplemente deben quedarse en casa.
Una hora después volví con la radiografía al consultorio y empezó la cosa. El absceso se encuentra muy arriba, cerca del ojo: tengo esa bolsa de la vejez inflamada. "Hace tiempos no tenía un caso así", dijo el doctor Yáñez. La experiencia con la aguja fue aterradora. La inflamación, la materia y su lejanía. Había que hacer un camino. Se me salieron las lágrimas del ojo derecho y solté unas cuantas obscenidades. "Puede decir lo que quiera", precisó el doctor. Me recomendó los paños calientes de agua sal, pero luego, cuando le conté del doloroso despertar del lunes, prefirió que solo me aplicara hielo y que me tomara Nimesulida a las doce y media. El efecto pasó antes y el dolor fue intenso, peor que cuando la pared me fracturó la tibia o cuando me destripé un dedo en la finca. Me tomé dos Nimesulida y un Acetaminofén. Gritaba de dolor. Lloraba del dolor. Maldecía del dolor. Me quise morir. No había tenido en mi vida una experiencia de tal intensidad. Empapado de sudor y lágrimas, llamé a Alejandra para que me trajera de inmediato la bendita xilocaína y un sobre de Dolex. Llegó con dos tubitos de xilocaíca líquida, la aguja y algodón. "No me voy a puyar, dije. Me explicó que con la aguja debía empapar de xilocaína un poco de algodón y que luego me lo acomodara en la encía. "Qué invento tan guevón", dije. Ni Alejandra misma acertaba con el manejo de la aguja, ahora qué puede hacer un hombre atormentado por el dolor. Además, el líquido se escapa del algodón hacia la garganta. Alejandra tuvo que volver a buscar otra presentación de la xilocaína, la que me ha servido siempre, el gel. Seguía con dolor cuando volvió a pesar de los putos algodones empapados. Me apliqué con el dedo la xilocaía en la encía y en la cara. El dolor bajó en unos minutos y me sentí como quien vuelve a nacer, como recién salido de un temazcal. Al fin pudimos hablar de pintura y hacer cuentas.
Cinco o siete años de experimentación con la pintura se concretaron ayer. Logré hacer dos pinturas que valen la pena y que me hicieron sentir orgulloso. Soy un pintor frustrado. Una, es un árbol. El tronco. La piel del árbol. Por fin tengo cierto dominio con la fluidez de la pintura, mediante el movimiento de la cartulina o el lienzo. La otra es un autorretrato casi de cuerpo entero. Vertical, un autorretrato, un hombre en una esquina. Acostado, una cucaracha, un insecto extraterreste o algo así. Vertical o acostado, la misma vaina: soy un extraterrestre. En fin, aprendí a mover la pintura: he perfeccionado el chorro. Ya viejo, cuando se pierde el dominio del chorro, adquiero el mío. Aprendí que necesito una base para mover el lienzo sin mancharlo. Le encargué a Alejandra una tabla de MDF de quince líneas, dividida en tres. Como la tabla es de 240 por 120, ahora tengo tres de ochenta por ciento veinte. A las cinco de la tarde, como en el poema de Lorca, Alejandra volvió en taxi con las tres tablas. La vi contenta. O, más que contenta, aliviada. Pagamos los impuestos: de su apartamento y de mi casa. Y de la finca. Vero pagó el resto.
No sólo ha sido un día doloroso. Ha sido un día caro. Pagué los impuestos, le mandé un regalito a René y le adelanté medio millón de pesos a Verónica para el arreglo de la casa de San Pedro. Más de cinco millones, por todo, y eso que tuvimos el descuento de un millón de pesos por motivo de pandemia. Este ha sido el patético destino de las pinches cesantías. Duele pensar que ese dinero que no me robé y que me costó treinta años de magisterio va a terminar en los bolsillos de los políticos, de semejantes desgraciados, de semejantes hijos de puta.