EL CAMARADA STALIN, EL MAYOR GENOCIDA DE LA HISTORIA,
Y EL HAMBRE EN UCRANIA
Anne Applebaum
Hambruna roja
La guerra de Stalin contra Ucrania
EL CAMARADA STALIN, EL MAYOR GENOCIDA DE LA HISTORIA,
Y EL HAMBRE EN UCRANIA
Les sorprenderá la noticia, pero así es. He decidido dedicarme a las drogas. Pero primero lo primero y antes de que se me olvide: quiero dar las gracias a las personas que ayer tuvieron la amabilidad de recordar mi cumpleaños.
Lo uno viene con lo otro. Son muchos los años. Demasiados. Los años han llegado como caballos briosos, uno tras otro, y todos me han pateado. A estas alturas de la vida uno no sale de la casa a comprar ron sino ibuprofeno. El pasado 14 de febrero la única cita que tuve fue con el médico. Lo digo en serio y no vayan a pensar que andamos enamorados.
Se dice que si alguien despierta después de los cuarenta y no le duele nada, es que está muerto. Más adelante ya uno no se pregunta qué le duele sino qué no le duele todavía. "Hoy no me duele la pierna" o "Al fin se me quitó la tos".
Cuando viajo, mi urgencia no es localizar los bares sino las farmacias. No se sabe a qué hora se presente la emergencia. Yo no era así.
Otra confesión: ya no tengo cuenta abierta en las cantinas. Me borraron. Mis penas se las cuento al farmaceuta. Ya uno no busca con quién salir a bailar sino quién le traiga un remedio que no se consigue por ninguna parte.
En mi cabeza el sitio reservado a las bellas actrices y modelos fue invadido por nombres de medicinas y tratamientos. Por ejemplo, al ibuprofeno 800, que no es caro, sólo le falta acabar con los dolores de conciencia, pero se recomienda el uso prudente porque hay que cuidar el riñón.
En estos días descubrí el neurobión. No me alivia pero me acelera. Me ha permitido escribir poemas. Ojalá resulten medicinales. Sueño con el día que el farmaceuta me diga: "Sus poemas se están vendiendo bien". Que espanten las penas, vaya y venga, pero que combatan un dolor de muelas, qué maravilla.
Finalmente, vuelvo al asunto del cumpleaños. No quiero dejar pasar la fecha sin la debida celebración. Voy a organizar una parranda de tres días consecutivos: 29, 30 y 31 de febrero. Espero que las fechas les convengan. Confirmen antes de que Facebook sospeche de la naturaleza del mensaje y, en su miopía, me restringa la cuenta, como cuando reenvié la broma de un Pablo Escobar diciendo por teléfono que le busquen a Cupido y le den plomo. Cupido no existe y acá a duras penas nos mantenemos con vida.
En cuanto a la parranda, no hay mayores exigencias. Se visten como quieran. Llegan y se van cuando se les da la gana. Pero, por favor, traigan drogas. Podemos compartir. Tengo suficiente flouxetina pero ando escaso de dicoflenaco y ditopax.
Gracias.
Me perdonan pero no entiendo la intensidad de la exaltación. Tanta gente brincando y abrazándose, como si fuera una fiesta. ¿Festejo de la vida o de la muerte? La línea es sutil y frágil. Debería tomarse la victoria con serenidad, enfrentando otras miradas. Por una parte se gana un derecho y por otra se suspende una vida, se le cierra el camino a alguien que por unas cuantas semanas más ya no va a contar su propio cuento. Finalmente, hay que señalar que ese derecho no es un fin, es una opción, apenas una opción.
Charles Simic
Último picnic
Antes de que lleguen las lluvias de otoño
Vayámonos de picnic una vez más
Ahora que las hojas cambian su color
Y la hierba sigue verde en algunos lugares
Pan, queso y algunas uvas negras
Deben ser suficientes,
Y una botella de vino tinto para brindar por los cuervos
Intrigados de encontrarnos ahí sentados.
Si hace frío –y lo hará– voy a estrecharte.
La noche llegará temprano.
Miraremos al cielo, esperando encontrar una luna llena
Para iluminar nuestro camino a casa.
Y si no hay ninguna, pondremos toda nuestra fe
En tu caja de cerillos
Y mi sentido de la orientación
Mientras nos vamos a tientas por la oscuridad.
 |
| The Picnic Party Jack Vettriano |
Last Picnic
by Charles Simic
Before the fall rains come,
Let’s have one more picnic,
Now that the leaves are turning color
And the grass is still green in places.
Bread, cheese and some black grapes
Ought to be enough,
And a bottle of red wine to toast the crows
Puzzled to find us sitting here.
If it gets cold—and it will—I’ll hold you close.
Night will come early.
We’ll watch the sky, hoping for a full moon
To light our way home.
And if there isn’t one, we’ll put all our trust
In your book of matches
And my sense of direction
As we grope our way in the dark.
 |
| Isaak Bábel |
Iliá EhrenburgPor su aspecto externo era lo menos parecido a un escritor. En su artículo «El principio», cuenta que al llegar por primera vez a Petersburgo (tenía entonces veintidós años) alquiló una habitación en el piso de un ingeniero. Después de contemplar atentamente al nuevo inquilino, el ingeniero ordenó cerrar con llave la puerta de la habitación de Bábel, que daba al comedor, y sacar del vestíbulo los abrigos y chanclos. Veinte años más tarde, Bábel se instaló en el piso de una francesa anciana en el arrabal parisino de Neuilly; la casera le encerraba por la noche, temerosa de que la degollara. Y no había nada terrible en la figura de Isaak Emmanuilovich. Sencillamente, intrigaba a muchas personas: sabe Dios qué hombre será éste y cuáles deben ser sus ocupaciones…
 |
| William Somerset Maugham |
El taller fue en Barranquilla, en diciembre de 1997, y García Márquez no paró de hablar día y noche sobre el oficio, sobre su vida y sobre sus relaciones con gentes principales. En medio de todo aquello dijo sin mucho énfasis que el cuento que más le gustaba era uno de W. Somerset Maugham, titulado P.O. Explicó que el título eran las iniciales de una compañía de navegación que hacía grandes cruceros al Oriente. Contó que era la historia de un magnate inglés que se fue a alguna de esas islas remotas, Sumatra, o algo así, y que el magnate había vivido durante treinta años con una especie de plan para el futuro en el que cada detalle estaba cuidadosamente calculado: “En tal momento hago esto, en tal otro momento debo tener tanto dinero y no trabajo más y me voy a vivir a una isla”. Cuando el magnate se retiró, se embarcó, tomó el mejor camarote de la P.O., se vistió, fue al bar, pidió un whisky, y al beber el primer trago le empezó un ahogo. Al tercer día el barco estaba comunicándose con todo el mundo, pidiendo remedios para el viejo. “Para mí, ese cuento es un peso pesado”, concluyó García Márquez aquella vez en Barranquilla.
No diré que pasé casi veinte años buscando ese cuento, pero decirlo no estaría lejos de la verdad. Desde aquella mención de García Márquez, presté atención a Maugham. Me hice amigo de su estilo elegante y lleno de sutilezas. Leí biografías y entrevistas. Supe de las intrigas que le escamotearon el Premio Nobel. Me familiaricé con la vida y la obra de ese autor brillante al que el tiempo no le está haciendo justicia. Pero, aunque no perdí ocasión de hojear los índices de sus libros, nunca había podido encontrarme con P.O.
Lo irónico del caso es que siempre estuvo cerca de mí, aquí mismo en mi casa, en una maravillosa colección titulada Los mejores cien cuentos del mundo, publicada en Nueva York, en 1927, por la editorial Funk and Wagnalls. Como decía el difunto Eco, la biblioteca personal debe estar llena de libros por leer. Aquella colección la había comprado en un mercado de las pulgas por menos de lo que cuesta un almuerzo. La tenía en reserva para que me sorprendiera alguna tarde en que estuviera abierto a las sorpresas. El sábado pasado andaba desempolvando los lomos de mis queridos libros viejos, cuando me dio por abrir y mirar el índice de uno de los volúmenes de la colección. Ahí encontré a “P. & O.”. Hablaré de sus virtudes dentro de dos semanas. Por lo pronto les diré que lo curioso era que estaba en un volumen dedicado a cuentos sobre mujeres.
A mí lo que me ha salvado son los libros que he leído, de todo, pero principalmente de la soledad. Por ejemplo, ocurre mucho en las giras, cuando a un avión le pasa algo y nos quedamos todos tirados en un aeropuerto, que los músicos se desesperan, no saben qué hacer. Pero yo, si tengo un buen libro, ¡estoy feliz! Los libros me acompañan, me ayudan a pensar, a vivir un montón de vidas distintas a la mía. En lugar de estar como un animal enjaulado mirando a un avión que va a salir en seis horas, puedo estar en la antigua Roma viviendo las vidas de otros. Creo que ese es el único consejo que me he atrevido a dar en la vida: si tienes un libro, nunca vas a estar solo.
 |
| No words Maja Vasovic |
Leen mal y escriben peor.
Se vuelve uno loco con las opiniones de la gente en las redes. De lejos se advierte que no saben leer. Si no saben leer, si no captan la complejidad y la sutileza del texto, sus opiniones no serán atinadas. Se van por el lado que les conviene o reflexionan con el deseo y no a partir de los hechos. Se casan con un principio y pretenden encajar el mundo en dicho principio. La prisa no les permite abarcar la totalidad de los hechos. Nunca se dan el lujo de investigar.
Y se expresan peor. Como ignoran las lecciones más elementales de ortografía, sintaxis y puntuación, su pensamiento se oscurece. El sentido se pierde. Los textos adquieren la insensatez de los autores. Piensan una cosa y expresan otra. Sospechan y dan por hecho las sospechas. Confunden sentimiento y pensamiento y carecen de la armazón verbal para expresar los sentimientos. Como hinchas en un partido de fútbol, repiten las frases de los otros y las palabras de moda. A menudo funcionan en gavilla, en manada. Son el fuego de la muchedumbre enardecida.
Algunos, amparados por seudónimos, resultan atrevidos. Pregonan barbaridades que no se atreverían a expresar frente a frente. Hacen leña del árbol caído.
Y lo peor de todo: no se dan cuentan.
 |
| Triunfo y Cata |
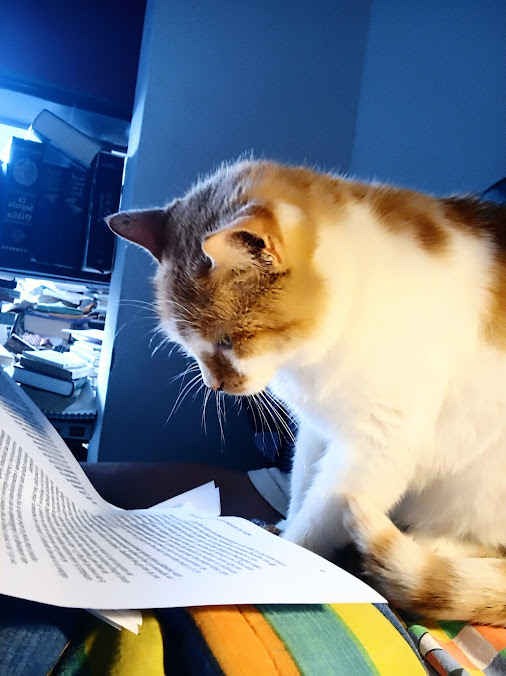 |
| Cata Fotografía de Triunfo Arciniegas |
 |
| El sol de las mañanas Cata, 2022 Fotografía de Triunfo Arciniegsa |
El trabajo los obligaba a verse varias veces al día, y a las seis tomaban juntos unas copas en la veranda de Mr. Warbuton. Era ésta una antigua costumbre de Mr. Warbuton que por nada del mundo hubiera alterado. Pero comían y cenaban separados. Cooper en su bungalow y Mr. Warbuton en el Fuerte. Después de terminar el trabajo, daban, cada uno por su lado, un paseo hasta que se hacía de noche. En aquella comarca habla pocos senderos; la selva llegaba casi hasta las plantaciones del poblado indígena. Cuando Mr. Warbuton veía a su subordinado caminar a grandes zancadas, daba un rodeo con el fin de no toparse con él. Cooper, con sus bruscos modales, con su intolerancia, con el orgullo con que sustentaba sus estúpidas opiniones, le sublevaba los nervios. Sin embargo, hasta pasados unos meses de la llegada de Cooper no sucedió un incidente que convirtió la antipatía del Residente en un odio profundo.
Mr. Warbuton hubo de recorrer la comarca en viaje de inspección, dejando el puesto en manos de Cooper con entera confianza, pues había llegado a la conclusión de que era un funcionario capacitado y diligente. La única cosa que le disgustaba de él, en este aspecto, era su intolerancia. Honrado, justo y meticuloso, no experimentaba por los indígenas la menor simpatía. Mr. Warbuton observó con amarga ironía cómo aquel hombre, que se consideraba igual al resto de los mortales, trataba a tantos otros hombres como seres inferiores. Era duro y no tenía la menor paciencia con los indígenas, con los cuales adoptaba una actitud de matón. Mr. Warbuton no tardó en darse cuenta de que los malayos le odiaban y le temían, aunque el hecho no le disgustó del todo. Hubiera sido muy desagradable para él que su auxiliar rivalizase con él en popularidad.
Mr. Warbuton hizo sus preparativos de marcha; poco después se puso en camino y regresó al cabo de tres semanas. Durante su ausencia llegó el correo. Y la primera cosa que atrajo la mirada de Mr. Warbuton cuando entró en el salón fué una gran cantidad de periódicos abiertos. Cooper había salido a recibirle y en aquel momento se hallaba presente. Mr. Warbuton se volvió hacia uno de los criados y le preguntó con rudeza qué significaba aquello. Cooper se apresuró a explicarlo.
—Fui yo, que quería enterarme del crimen de Wolverhampton y por eso cogí sus Tintes. Ya se los he vuelto a traer. Supuse que a usted no le importaría.
Mr. Warbuton se volvió hacia él, blanco de ira.
—Pues me importa mucho, muchísimo.
—Lo siento —repuso Cooper tranquilamente—. Pero yo no podía esperarme hasta su regreso.
—¿No habrá usted abierto mis cartas, por casualidad?
Cooper, sin alterarse, sonrió ante el exasperado tono de su jefe.
—Eso ya es otra cosa, Mr. Warbuton. Yo no podía imaginarme que usted diera tanta importancia a sus periódicos. Después de todo, no tiene nada de particular lo que he hecho.
—Pues me molesta extraordinariamente que alguien lea los periódicos antes que yo. —Se acercó a donde estaban. Había por lo menos treinta números—. Me parece que ha sido una impertinencia por parte de usted. Además, están todos mezclados.
—Eso tiene fácil arreglo —replicó Cooper acercándose a la mesa.
—¡No los toque! —gritó Mr. Warbuton.
—Vamos, me parece que es infantil ponerse de ese modo por una cosa que no tiene importancia.
—¿Cómo se atreve a hablarme así?
—¡Váyase al diablo!… —exclamó Cooper saliendo de la habitación.
Mr. Warbuton, temblando de ira, contempló sus periódicos. Aquellas manos callosas y brutales habían destrozado el mayor placer de su vida. Casi todas las personas que viven en tierras lejanas, cuando llega el correo, abren con impaciencia los periódicos y, cogiendo el más reciente, se enteran de las últimas noticias de su patria. Pero aquélla no era la costumbre de Mr. Warbuton. El agente que le remitía la prensa tenía instrucciones de poner en la cubierta de cada periódico la fecha; así, cuando llegaba a su poder una nueva remesa, Mr. Warbuton, mirando las fechas que constaban en las cubiertas, las iba numerando correlativamente, desde el más antiguo al más reciente. Su criado tenía la orden de colocar uno de ellos en la mesa de la veranda cada mañana, cuando tomaba el té. Era uno de sus mayores placeres el romper, mientras se desayunaba, la faja de papel que envolvía el periódico y leérselo después de punta a cabo. Experimentaba la sensación de que se encontraba en su patria. Cada lunes por la mañana leía el Times de seis lunes atrás, y así hacía respecto a los diarios de todos los demás días de la semana. Los domingos leía el Observer. Igual que su costumbre de vestirse para cenar, era aquél un lazo que le unía con la civilización. Y era uno de sus mayores orgullos el que, por muy interesantes que fueran las noticias que esperaba, nunca había cedido a la tentación de abrir un periódico antes de su debido tiempo. Durante la guerra la tortura fue en algunas ocasiones casi insoportable. Si leía en el periódico el comienzo de una ofensiva, su angustia y su inquietud, mientras esperaba el resultado de la misma, no son para descritas. Claro que todo aquello podía habérselo evitado leyendo el último número recibido. Pero él jamás hizo tal cosa. Fue una dura prueba de la que supo salir victorioso. ¡Y aquel loco de Cooper los había abierto todos para saber si una horrible mujer había asesinado a su odioso marido!
Mr. Warbuton llamó al boy y le dijo que le llevase unas hojas de papel. Dobló los periódicos lo mejor que pudo, les puso nuevas cubiertas y los enumeró. Fue un trabajo melancólico.
—Nunca se lo perdonaré —murmuró—. ¡Nunca!
William Somerset Maugham, "El puesto avanzado"
Their work forced them to see one another for a few minutes now and then during the day, and they met at six to have a drink on Mr. Warburton's verandah. This was an old-established custom of the country which Mr. Warburton would not for the world have broken. But they ate their meals separately, Cooper in his bungalow and Mr. Warburton at the Fort. After the office work was over they walked till dusk fell, but they walked apart. There were but few paths in this country where the jungle pressed close upon the plantations of the village, and when Mr. Warburton caught sight of his assistant passing along with his loose stride, he would make a circuit in order to avoid him. Cooper with his bad manners, his conceit in his own judgment and his intolerance had already got on his nerves; but it was not till Cooper had been on the station for a couple of months that an incident happened which turned the Resident's dislike into bitter hatred.
Mr. Warburton was obliged to go up-country on a tour of inspection, and he left the station in Cooper's charge with more confidence, since he had definitely come to the conclusion that he was a capable fellow. The only thing he did not like was that he had no indulgence. He was honest, just and painstaking, but he had no sympathy for the natives. It bitterly amused Mr. Warburton to observe that this man who looked upon himself as every man's equal should look upon so many men as his own inferiors. He was hard, he had no patience with the native mind, and he was a bully. Mr. Warburton very quickly realised that the Malays disliked and feared him. He was not altogether displeased. He would not have liked it very much if his assistant had enjoyed a popularity which might rival his own. Mr. Warburton made his elaborate preparations, set out on his expedition, and in three weeks returned. Meanwhile the mail had arrived. The first thing that struck his eyes when he entered his sitting-room was a great pile of open newspapers. Cooper had met him, and they went into the room together. Mr. Warburton turned to one of the servants who had been left behind, and sternly asked him what was the meaning of those open papers. Cooper hastened to explain.
"I wanted to read all about the Wolverhampton murder, and so I borrowed your Times. I brought them back again. I knew you wouldn't mind."
Mr. Warburton turned on him, white with anger.
"But I do mind. I mind very much."
"I'm sorry," said Cooper, with composure. "The fact is, I simply couldn't wait till you came back."
"I wonder you didn't open my letters as well."
Cooper, unmoved, smiled at his chief's exasperation.
"Oh, that's not quite the same thing. After all, I couldn't imagine you'd mind my looking at your newspapers. There's nothing private in them."
"I very much object to anyone reading my paper before me." He went up to the pile. There were nearly thirty numbers there. "I think it extremely impertinent of you. They're all mixed up."
"We can easily put them in order," said Cooper, joining him at the table.
"Don't touch them," cried Mr. Warburton.
"I say, it's childish to make a scene about a little thing like that."
"How dare you speak to me like that?"
"Oh, go to hell," said Cooper, and he flung out of the room.
Mr. Warburton, trembling with passion, was left contemplating his papers. His greatest pleasure in life had been destroyed by those callous, brutal hands. Most people living in out-of-the-way places when the mail comes tear open impatiently their papers and taking the last ones first glance at the latest news from home. Not so Mr. Warburton. His newsagent had instructions to write on the outside of the wrapper the date of each paper he despatched, and when the great bundle arrived Mr. Warburton looked at these dates and with his blue pencil numbered them. His head-boy's orders were to place one on the table every morning in the verandah with the early cup of tea and it was Mr. Warburton's especial delight to break the wrapper as he sipped his tea, and read the morning paper. It gave him the illusion of living at home. Every Monday morning he read the Monday Times of six weeks back, and so went through the week. On Sunday he read the Observer. Like his habit of dressing for dinner it was a tie to civilisation. And it was his pride that no matter how exciting the news was he had never yielded to the temptation of opening a paper before its allotted time. During the war the suspense sometimes had been intolerable, and when he read one day that a push was begun he had undergone agonies of suspense which he might have saved himself by the simple expedient of opening a later paper which lay waiting for him on a shelf. It had been the severest trial to which he had ever exposed himself, but he victoriously surmounted it. And that clumsy fool had broken open those neat tight packages because he wanted to know whether some horrid woman had murdered her odious husband.
Mr. Warburton sent for his boy and told him to bring wrappers. He folded up the papers as neatly as he could, placed a wrapper round each and numbered it. But it was a melancholy task.
"I shall never forgive him," he said. "Never."
The Outstation by William Somerset Maugham